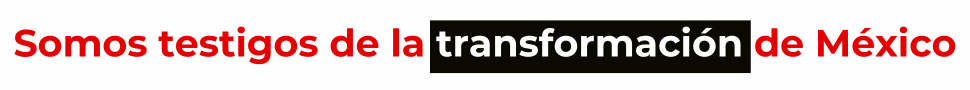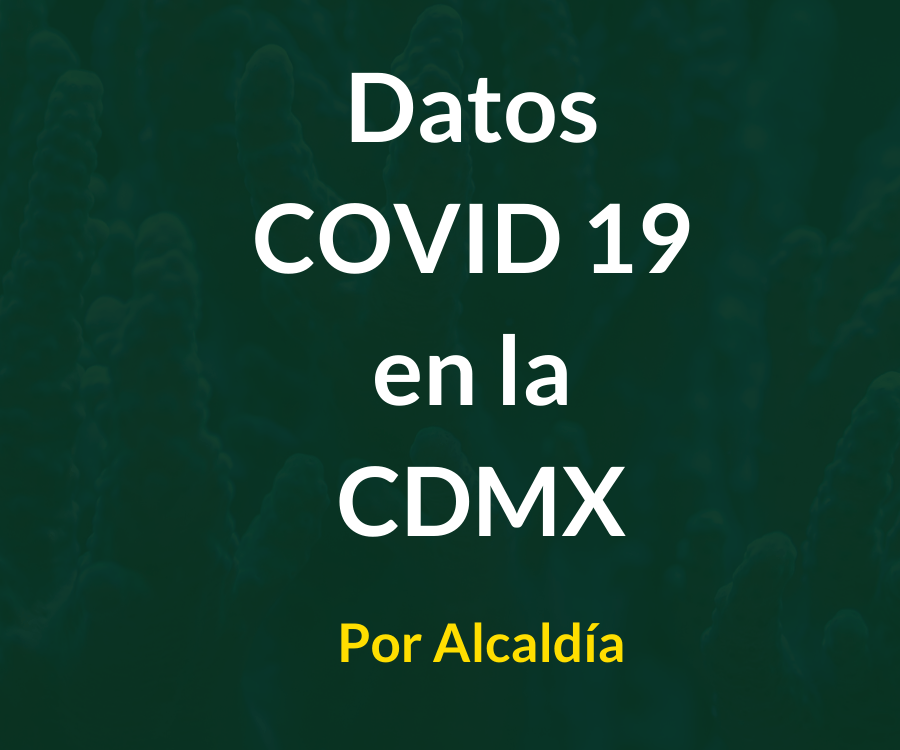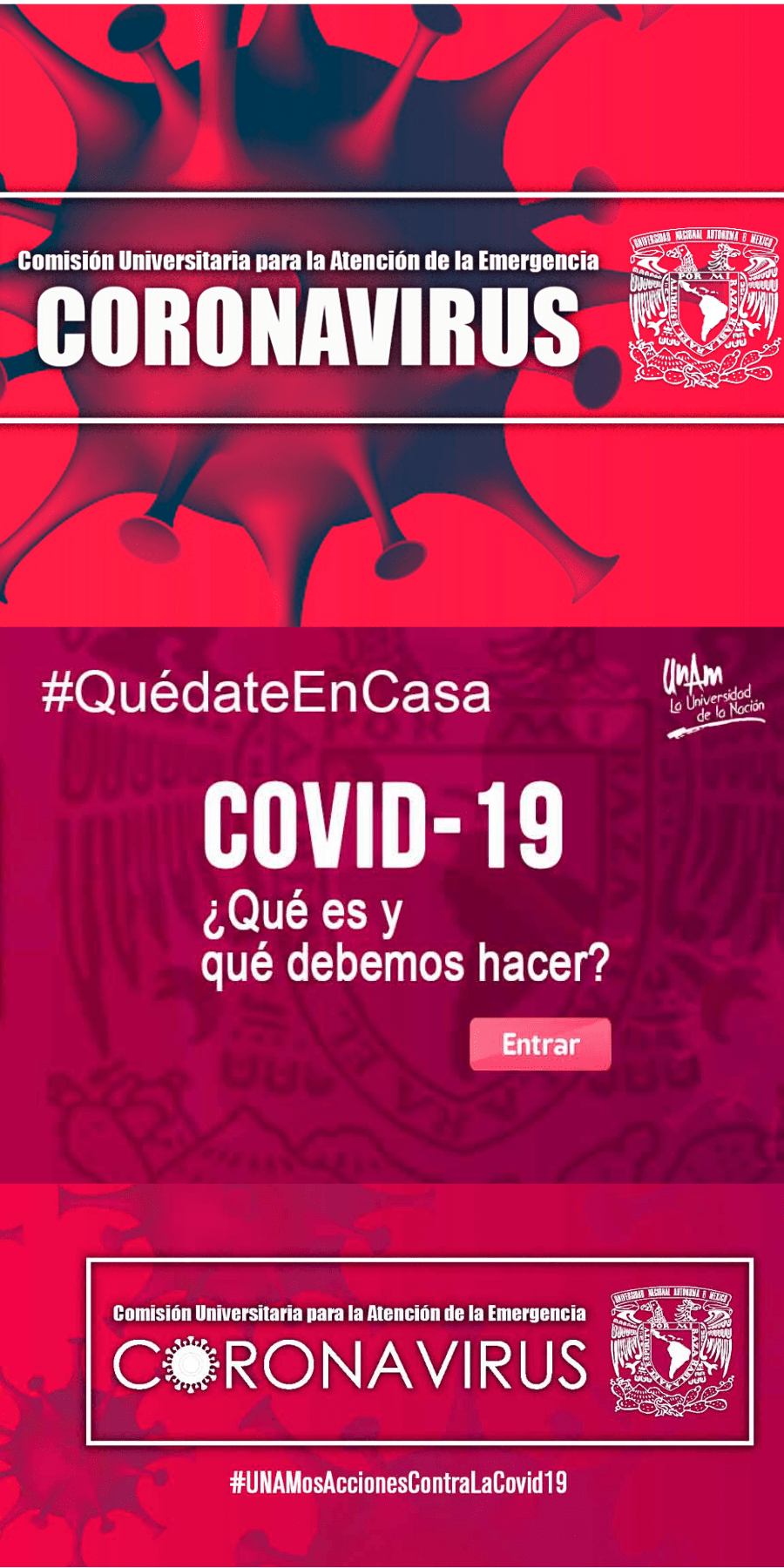Andanzas de un pequebu
“Si nos rindiéramos a la inteligencia de la naturaleza, creceríamos firmes como árboles” J.M. Rilke
No había rebasado la decena de años cuando tuvo el primer contacto con la “realidad” rural del país. Se habían desplazado al “rancho” a buscar la nana que ayudara en casa con la hermana recién nacida. Choza de un solo espacio, paredes sin ventanas construidas con cactáceas entre las que se colaba la luz del sol a la que el polvo daba cuerpo, piso de tierra, techo de ramas, un bote de hoja de lata sobre unas brasas donde hervían un par de ejotes, una mamá llorando, un padre recargado en un árbol con el sombrero entre las manos. Su asombro de niño quedó como hierro candente en la memoria para luego ir descubriendo que su ciudad estaba habitada por una multitud de aquellos silentes personajes.
Por entonces se sentía ciudadano de un gran país. Con pudenda inocencia infantil pensaba que la barbacoa que una vez por año llegaba a la mesa familiar, era un platillo apreciado por el mundo entero, que los ópalos de su tierra eran codiciados por los japoneses. Había escuchado que el mármol de las minas al norte del estado era superior en calidad al de Carrara. Aficionado al deporte de los golpes sabía que Alphonse Halimí había hecho trampa para ganarle al Ratón Macías y que Los Panchos triunfaban en Oriente. Los “primos”, como escuchaba llamar a los vecinos del norte, soñaban con vivir en nuestro país y veía asombrado a John F. Kennedy bajo una lluvia de confeti recorrer las calles de la capital en aquel coche descubierto al lado del presidente que, decían, se escapaba por las tardes de Palacio Nacional para visitar a la novia que tenía en la modernísima Unidad Habitacional Tlatelolco. De su antecesor había visto su nombre construido con grandes piedras blancas en la ladera del cerro que daba al norte de su ciudad y había escuchado que jugaba dominó en un café del puerto de Veracruz a donde se desplazaba cada fin de semana para, siguiendo el cotilleo popular, atender negocios personales de la primera dama.
Antes de cumplir los veinte hizo su primer viaje al extranjero, a la peligrosa, deslumbrante, vanguardista e irreverente Gran Manzana. Se estrenaba la ópera Jesucristo Superestrella y la primera chica con la que compartió una cerveza era una doctoranda de sociología por la Universidad de Columbia, de la que quedó muy sorprendido cuando supo que, a pesar de sus grados académicos, ignoraba que idioma se hablaba en su país ¡¿Cómo era eso posible?! Fue su primera decepción acerca de la importancia que él pensaba tenía México en el consorcio de naciones. Con mochila en la espalda, usando albergues estudiantiles y recorriendo rutas con los “rides” a pie de carretera se lanzó a visitar el viejo continente. Periplo que concluyó limpiando establos en un kibutz donde el trabajo era colectivo y la repartición de los bienes se acordaba a mano alzada en asamblea. Allá se enteró del cerrojo que el Jueves de Corpus echó sobre el 68 mexicano y que acalló voces que entonces le parecieron nunca más se habrían de despertar.

Pasaron siete décadas de casi lo mismo. Los hijos de aquellos amigos que hicieron fortunas como servidores públicos, ahora también compraban propiedades en el extranjero y repetían con la misma jocosidad de sus antecesores las ignominiosas frases sobre “vivir dentro del presupuesto”. Los que un día sobrevivían barbechando la tierra con la yunta de bueyes continuaban haciéndolo, pero ahora solo con la fuerza de sus manos y el azadón como herramienta; defendiendo la tierra, resistiendo las ofertas de los especuladores inmobiliarios que ahora, con que las nuevas leyes, abrieron la puerta a la privatización del ejido y a la “modernidad”, que de la mano de la industria de bebidas y alimentos procesados iba dejando a cambio letales y desconocidas hasta entonces pandemias en forma de diabetes, cáncer, hipertensión, etc.
El país era por supuesto más rico, pero su territorio se llenó de espacios, horarios y grupos peligrosos; siempre estaba la advertencia a salir según a que hora o visitar según que barrio. La paz en lo que un día se nombraba sin rubor provincia, quedó hecha añicos y los encuentros de amigos se convirtieron en repetidas historias, vividas o escuchadas a terceros, de oscuras, trágicas y desesperadas narraciones que terminaban en el ciego final de la impotencia.
Sabía que de momento México era sólo un país grande, que era impostergable el rescatar la grandeza de aquellas raíces que escuchó un día hablar a celosos antropólogos europeos. Que de su territorio y recursos no había encontrado un simil durante sus prolongadas andanzas. Que llegaba la utopía de luchar para que los beneficios de aquella abundancia fueran repartidos equitativamente. De aquellos años en que los ideales se tocaban con la mano quedaban como bandera palabras de un roquero vasco setentero: No hay salvación si no es con todos.
El título del presente artículo me fue inspirado por el que usó la periodista Esther Vera en su editorial del Diario Ara del pasado domingo 31 de Mayo, para hablar de Cataluña, España. Reflexionaba a partir del título: Un país pequeño o un pequeño país.
Agrego que Cataluña cabe 64 veces en nuestro territorio, su población es un 1,7% la nuestra y aún así no tengo duda de la grandeza de este pequeño territorio.